
Cuando nos conocimos, yo andaba muy tomado: la vida me parecía insípida, insufrible y vergonzosa: un asco, y estaba convencido de que debía matarme a más tardar esa misma noche. Recuerdo que te dije: Mucho gusto y con permiso, nada más me suicido y continuamos este magnífico romance. Estábamos en una galería y te explicaba la técnica del pintor Francis Bacon. Giré sobre mis tacones para irme, pero sentí que me mandabas un mensaje inalámbrico: algo así como no te vayas, te amo o qué tal si en mi casa tomas un café y me sigues hablando de los cuadros de Francis. Yo te miré a través de la copa bamboleante, sube y baja, como a bordo de un barco en mar picado, y estuve de acuerdo en postergar mi suicidio, en tomar el café que me invitabas y en prolongar esa caminata hacia el infierno, que los demás llaman vida, a condición de que me acompañaras en la cuesta empinada de lo que restaba del año: Tres meses con catorce días, dijiste con la seguridad de quien se trae el tiempo al dedillo y con sólo una ojeada a las constelaciones es capaz de saber la hora exacta y las coordenadas precisas de su ubicación en el mundo: estamos abajo del Trópico de Cáncer, 18 grados de latitud norte y 97 de longitud oeste. Carajo, es verdad, estamos en México y de nada sirve pegarse un balazo: en el más allá de este país no pagan prima vacacional a quienes se adelantan, ni les toca un cuarto con vista al mar, porque en nuestro más allá no hay vista al mar ni vista ni cuarto ni una chingada. Empezaste a reír. Te burlabas sin recato de lo que yo consideraba el macizo de la muerte, la verdad decantada, el gran desenlace, y lo hacías con una risa contagiosa que volvía la muerte una tonta película de chistes gastados, y entre risa y risa te deslicé la mano por la espalda, por debajo del blusón vaporoso que ocultaba tu piel lisa, tibia, perfectamente torneada. Tú te acercaste, porque al buen entendedor pocas caricias y, con un beso que se prolongó por quince minutos, me adormeció los labios y por poco y me asfixia, sellamos el pacto: De aquí al final del año, ¿estás de acuerdo? Asentiste con un nuevo beso del que tuve que zafarme empujándote, pues luego de otro cuarto de hora amenazabas con mantenerte prendida los tres meses catorce días que abarcaban nuestro incipiente trato. Ya párate, te dije, pues en mi borrachera sospeché la carretada de dinero que ibas a cobrarme por tus ansias. Perdóname, pero en aquel momento te confundí con una mesalina de lujo, con una comerciante en carne curva. ¿Cómo podía imaginar, entonces, tu estado civil, tu carro de ocho cilindros, tu suite en el Paseo de la Reforma? Me golpeaban la cara tu perfume y el fresco de la noche. Cómo soñar, entonces, que ibas gratuita, samaritana, dulce y conmisericordiosamente a sumirme en tu cama, en ti y en ese amor desde el que desperté al jugo de naranja, al pan tostado y al jarrito de miel que volqué sobre las sábanas, cuando dijiste buenos días metida en un negligé blanco por el que se transparentaba tu cuerpo.
¿Qué día es hoy?, te pregunté con aquella costumbre de asalariado culpable de confundir los lunes con los domingos; pero era día de asueto general, nada menos que 16 de septiembre, día de la Independencia, del desfile por Reforma, de los batallones de soldados pasando de veinte en fondo con sus arcabuces, sus obuses, sus morteros, sus tanques blindados, sus piezas de artillería y sus perros dóberman. Era el día de las motocicletas recién lustradas y de las bandas de guerra tocando el himno nacional y de las multitudes aplaudiendo y chupando raspados de grosella, guayaba o tamarindo. Ya llegaron los primeros contingentes, dijiste con la frente apoyada en el ventanal. ¿Los primeros contingentes de qué?, pregunté yo que ni siquiera sabía que tu departamento quedaba en la calle Oslo esquina con el Paseo de Reforma. Los primeros contingentes del desfile, mira, asómate, y estábamos en un octavo piso y los uniformes gallardos, verde olivo y verde hoja y verde manchado de café campo cruzaban allá abajo entre las vallas y la algarabía y los globos y los rehiletes y los huevos llenos de harina que volaban de un lado a otro. Era un día patriótico y yo no sabía ni siquiera tu nombre: Me llamo Mara, dijiste desprendiéndote del negligé para amarrarte a la cintura nuestra bandera tricolor a media asta. Y llevándote el puño a la boca comenzaste una música de trompetillas, remedo de cornetas y de los tambores militares que subían con su repiquetear de banqueta tensada hasta la habitación. Tenías el pecho descubierto como la heroína del cuadro de Delacroix, ése en el que la libertad guía al pueblo, sólo que tus senos más erguidos y pronunciados, más como los fanales de un automóvil último modelo iluminando estrábicos la niebla, no eran una imagen ni una metáfora de la revolución, sino una realidad maleable, dúctil y duplicada o para decirlo de una vez: tus pechos formidables que me hicieron olvidar el desfile, mi devoción a la bandera, mi curiosidad infantil y la cruda espantosa que sentía con su dolor de cabeza y sus náuseas, y que me obligaron a abalanzarme sobre ti como un apátrida que no deseaba otra cosa que nacionalizarse como habitante tuyo, ciudadano de tu país profundo o hijo pródigo de tus ingles abandonadas al amanecer. Rodamos por el piso y sólo de reojo, estirando el cuello y muy sesgados, logramos ver apenas el pelotón de los bomberos, los charros a caballo y el voluntariado de la Cruz Roja que recorrían Reforma con sus estandartes en alto. Cuando los levantamos, los colectores de basura cerraban la marcha barriendo el tiradero de confeti, la boñiga, los cascarones de huevo y los envases de poliuretano.
Así te conocí, así empezamos. Yo entonces no sabía que ese departamento era tu escondite: una guarida de primera a la que te mudabas cada que tu marido salía de viaje y no resistías la soledad de tu caserón de San Ángel, ni el cuidado servil de tu ordenadora tropa de domésticas que iban detrás de ti restañando la hecatombe que producías con tu presencia. Yo entonces sólo sabía tu nombre, Mara, y tu cuerpo: ese cuerpo rostizado durante veintisiete años y amasado por medio centenar de amantes que igual te habían perfeccionado el gusto y moldeado la silueta, que hastiado hasta el extremo de hacerte acudir a galerías a rescatar suicidas falsos que te hablaran de Francis Bacon y de infiernos sin mar y sin vista que, ciertamente, no justifican la prisa de adelantar finales que de cualquier forma habrán de llegar. Sabía de ti lo indispensable: tan poco, que en aquel momento cualquier rubia como tú habría podido suplantarte sin que yo lo notara. Y sin embargo, los dos sabíamos más que lo suficiente: que cada cual tenía sus compromisos, sus costumbres y su vida demasiado hecha, y que lo nuestro iba a durar sólo tres meses con catorce días y que ninguno de los dos debía pretender alargar ese tiempo de gracia, ese romance a plazo fijo, porque a la menor provocación, a la primera que alguno comenzara a mezclar la eternidad con el amor, a la primera que alguno intentara traicionar la muerte con aquello de te quiero para toda la vida, o quédate siempre junto a mí, nos hundiríamos en el carajo, en el caldo doméstico de los fermentos consuetudinarios que descomponen todo retroactivamente, hasta los mejores recuerdos. Cada quien su vida, dijiste y nos prendimos en uno de esos besos que duraban más de quince minutos y en los que nos mascábamos los labios como si fuesen chicles de orozuz a los que hubiera que arrancar todo el sabor. Cómo te penetré esa vez: te sujeté de las caderas y empujé con fuerza hasta hacerte crujir, hasta arrinconarte en el fondo de ti misma; parecía un asesino, un hombre sanguinario que huía del mundo por la ranura de tu cuerpo hacia dentro de ti, un loco que te sofocaba, que te llenaba como nunca. Y volviste a decir cada quien su vida, pero esta vez gritando con un tono de libertad que se me pirograbó en el alma y fue como una sacudida de conciencia que me hizo comprender que no existe nada más que el instante. Me vacié en ti, porque de eso se trataba, porque habría sido una necedad contenerme y erigir un templo de caricias que procuraran por ti, que buscaran también tu placer. Y fue eso, precisamente eso: mi pasión egoísta, mi satisfacción personal, lo que te devolvió a ti misma y a un orgasmo tuyo, completamente tuyo y de nadie más. Te quedaste dormida sin decir nada, sin preocuparte por mí, yen aquella total indiferencia, en aquel ofrecerme la espalda desnuda, encontré más amor que el que había hallado en toda mi puñetera vida de arrumacos y de mujercitas piadosas que me abullonaban las almohadas y me cubrían de colchas con su cariño maternal. Esa noche me acuclillé a tu lado, me acomodé hecho un ovillo y estuve tiritando de frío con la cara a poca distancia de tu sexo. Al cabo de una hora comprobé cómo se acedaba nuestro amor, cómo se secaba en tus piernas dejando un rastro blanco de barniz quebradizo, hasta que yo también, aburrido de contemplar tu piel, pero queriéndote, me perdí por las nebulosas de unos sueños en los que nadie te conocía, en los que nadie había oído de ti, y en los que sólo habitaban seres huecos, tinacos huecos, que repetían tu nombre con reverberación.
En el inicio cualquier cosa nos llenaba de sorpresa: ¿Cómo, eres casada, preguntaba yo muerto de risa, y tu marido, un millonario liberal que te consiente y cumple todos tus caprichos? ¿Y tú, un crítico de arte? Sí, y además soy tenista y espadachín y gladiador y los miércoles me alquilo de chivo expiatorio para algún ritual pagano falto de mártires; pero ahora estoy decidido a fundar una ciencia nueva: tú serás el objeto de estudio; quiero descubrir las claves fisiológicas de tu cuerpo y los teoremas que se derivan del axioma de que eres una rubia, joven y rica. Y me ponía a medirte con una regla, pero tu vientre irracional crecía y decrecía por tu risa arbitraria, y entonces nos arrancábamos la ropa y a nadie le interesaba ya la naciente “maralogía”, ni la magnitud flexible de tu manera de gemir, ni el número promedio de entradas y salidas que era necesario para arrancarte el grito de cada quien su vida. Pero a veces también, te escabullías con la blusa desabotonada, porque esa tarde te reclamaba tu marido para ir a una reunión de sociedad a la que te resultaba imposible asistir con los labios mordidos e inflamados como los de una negra. Una negra perfectamente blanca y perfectamente rubia, me decías mientras te aplicabas un cubito de hielo envuelto en la mascada que habías sacado del bolso y con las llaves del auto en la mano me mandabas un beso volador desde la puerta y te ibas. Yo bajaba Reforma, tomaba un camión y, cuando me sentaba en mi casa a escribir la reseña de Francis Bacon y de la galería donde te conocí, me venía el deseo de recordarte: hundía la nariz en mis palmas para hallar tu perfume; pero ya no olían a ti, olían a pasamanos de camión y a cigarro y, entonces, no me quedaba otro recurso que imaginar dónde estarías, “entre qué gente, diciendo qué palabras”; emborronada cientos de cuartillas hasta que por fin conseguía hacer de la literatura un pasaporte para colarme en tu mundo: y ahí estabas, Mara, en tu reunión selecta, vestida de negro toda, con una gargantilla de diamantes y con el bonachón de tu marido colgado de ti como un tosco brazalete. Hablabas sin parar ante un grupo de personas acerca de Francis Bacon: de la desolación de sus óleos, de las calidades en las que atrapa las distintas texturas de las crisis del alma y de la manera como retuerce las figuras hasta conseguir que sangren. Los tenías a todos embebidos, pendientes de tu disertación, fascinados con tus opiniones. A cada tanto, tu marido lleno de orgullo te daba discretos apretones en el brazo; eras el centro de la fiesta, tu éxito te animaba a seguir; incluso yo te veía maravillado a través de mi copa: mi admiración por ti aumentaba a cada segundo: desarrollabas las categorías estéticas exactas al hablar de Bacon, usabas los adjetivos precisos hasta que, sin poder contenerme más, dejé mi mazmorra de silencio y levantando mi copa propuse un brindis. Tus amigos voltearon sorprendidos y yo repetí: Brindemos por Mara. Todos sin excepción alzaron su copa y de un trago me bebí tu desconcierto, tus ojos redondeados por la incredulidad. Quisiste preguntarme qué hacía allí, cómo había llegado; pero una ráfaga de viento reacomodó las sílabas de tus palabras y todos escuchamos un turbado les presento a… mi maestro de historia del arte, y no mencionaste mi nombre, porque a pesar de haber hablado tanto habíamos callado demasiado y todavía no sabías cómo llamarme. Pablo Reyes, dije, y tu marido me estranguló los dedos de tal fuerza que en el aire se extendió el aroma inconfundible de tu perfume y el olor agrio de un tubo de camión.
No me gusta que me espíen, dijiste cuando nos encontramos en el departamento de Reforma. Yo quise explicarte mi trabajo de crítico, mi rol de intelectual, me permitían el acceso a ciertas esferas sociales; pero no tenías ganas de aclaraciones: según tú, yo había aparecido en la reunión a causa de unos impulsos posesivos que violentaban el cada quien con su vida que era la base de los tres meses con catorce días que habría de durar nuestro convenio; pero a mí me habían contratado para que no faltaran temas de conversación, por si alguien necesitaba un dato o una idea divertida. Comprendí que era absurdo insistir en los pormenores de mi profesión y acepté ese disfraz de amante celoso que me ofrecías: me pareció romántico y por eso inventé la historia en la que había saltado bardas, envenenado perros y forzado ventanas para llegar a la escena en la que tu marido casi me fractura los dedos: te los mostré y el moretón te enterneció. El fin de semana va a ser nuestro, dijiste, y al menos ya sabías que me llamaba Pablo.
Desde entonces procuré encontrarme contigo fuera del departamento: ya que de por sí eran muchos los disfraces que debía ponerme para incrementar mi vestuario con esos trajes de Otelo que salían del guardarropa de tu pasado de amantes convencionales y celosos. Me iba más bien por otros rumbos, allá donde materialmente fueras imposible: los túneles del Metro, los barrios suburbanos; comía en fondas, me encerraba en el cuarto de algún hotelucho o me pasaba la tarde metido en mi casa haciendo esfuerzos para no pensar en ti, para no violentar los estratos de la realidad apareciendo, de pronto, en la mesa de tu comedor como un intruso caído del cielo o en la mitad de tu cama entre tu marido y tú; porque si te asaltaba mi recuerdo en la hora de la cena o en el momento de dormir era porque yo te acosaba, porque no admitía la independencia de tu vida ni la privacidad de tus asuntos. Yo no debía asomar en ninguna parte en que tú no quisieras, para eso estaba el departamento, para vernos ahí, lejos de tu marido y a ocho pisos del mundo. Defendías tu libertad, te chocaba la idea de estar enamorándote y a mí, en cambio, me resultaba espléndido dormirme con la promesa de los tres meses catorce días, pues aunque ya había pasado un mes y el tiempo iba a agotarse, podíamos prorrogarlo, colgarle el anexo que se nos diera la gana, ¿por qué atenernos a lo establecido? No para siempre, nunca para siempre; pero sí hasta donde llegara, hasta donde pudiera ir sin muletas, sin tropiezos: un año o dos, lo que alcanzara. Ya no sigas hablando, me dijiste, mejor acércate, y esa vez, como si sólo la muerte pudiera desprendernos, supe todo tu fundo, tu canto de mujer sin palabras, tu cuerpo sin recovecos prohibidos, y lo supe más allá de la naturaleza y el orden, en ese lugar de transgresión donde la sangre se funde con el semen y el espíritu se sacude como un animal enfurecido el que unas manos invisibles ahorcan. Nunca fuimos más lejos ni jamás volviste a demostrar ese coraje, esas ansias suicidas de rasgarte la piel, de abrirte el cuerpo de par en par para guardarme, porque ya no éramos un par de amantes copulando, sino un revoltijo de seres mutilados que para completarse se injertaban: era un acoplamiento de siameses con las venas y las respiraciones enredadas. Nunca fuimos más lejos. Y tal vez porque todas las cosas tienen una cima, un pináculo, un vértice superior e irrebasable, fue que para seguir más allá tuvimos que iniciar el descenso: tus abrazos se debilitaron, tu manera de apretarme menguó, y tu necesidad de verme a cualquier hora se fue aminorando.
Yo hacía todo con tal de mantenerte emocionada; pero al segundo mes ya parecía imposible atajar tu fastidio: mirabas el reloj, llegabas tarde, te dolía la cabeza, estabas menstruando o necesitabas escribir unas cartas. Y yo, en cambio, planeaba lo que habría de decirte, la forma de llenar cada minuto que me concedías; buscaba las mentiras más grandes, las parafernalias eróticas más eficaces y un itinerario de ocurrencias inéditas para cada ocasión. La novedad, sin embargo, entraba en órbita de lo reductible y se deslizaba por el óvalo de los círculos viciosos que eras capaz de descubrir en todo. Yo sentía la obligación de divertirte: si te asaltaba la idea de que algún día habrías de envejecer, redactaba una iniciativa para las Cámaras exigiendo que se te declarase zona de desastre y a mí, damnificado tuyo; si querías un orgasmo a distancia, me sentaba en la orilla de la cama a improvisar un cuento excitante en el que ajustaba la duración de las escenas a tu propio ritmo: e igual conducía tu imaginación a través de tus perversidades favoritas que inventaban otras, con las que luego suspendíamos la literatura y el mundo: llegabas a la cima, en el interior de tu cuerpo se condensaban unas gotas que salían con violencia sin salir de ti; pero te aburrías; te aburrían los viajes, las caminatas a caballo, la percepción desgarrada por los estimulantes, pues ni el haz estrellado de los colores imposibles, ni la espiral veloz que de pronto se tensa en un disparo hacia el abismo, ni la música que se vuelve tangible y se unta como una pomada refrescante sobre el tímpano, ni nada, ni siquiera el peyote que te hizo otra frente a ti y te permitió ser ubicua lograron distraerte.
No era yo, ni tu vida conmigo. Tú eres lo menos detestable del mundo, me dijiste. Eran, quizá, Francis Bacon, el desfile monótono de los soldados o los cuadros, la sucesión de los instantes parejos, cortados por la misma tijera: todos únicos pero idénticos: era el tiempo.
Pero hasta el tiempo se acabó: un día los tres meses catorce días llegaron a su fin y, como hacía dos semanas que no nos veíamos, creí que eso me daba una justificación para volver a tu departamento: abrí la puerta, me senté a esperarte, me serví una copa, vi a través de ella hacia la calle, entré a la recámara, recordé tu cuerpo, tu frase predilecta: cada quien su vida; llené un cenicero de colillas, miré la hora, camine de un lado a otro, volví a mirar el reloj, la calle, la recámara. Anocheció y amaneció. En la madrugada parecía un borracho que se alejaba por Reforma.
Cuento Radiografía del amor tomado de mi libro
Dios sí juega a los dados




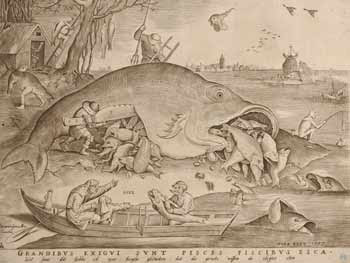+peses.jpg)





